Sobre nuevos amores y viejos mandatos
Hay recuerdos de los que una no habla. Esos recuerdos no son recuerdos. Son mandatos. Una voz interna que te guía, que te condiciona, que se vuelve una norma que te rige, que te cuenta una historia sobre quién sos, sobre cuánto valés, sobre hasta dónde podés. Hasta que en algún momento, o en una serie de momentos, tomamos conciencia de que ya no queremos creernos esa historia, de que queremos empezar otra.
Para mí, la forma de materializar eso, de ejercer esa resistencia, es escribir. Escribir para cambiar. Escribir para transformarse. Escribir para ser. En esta columna, voy a reflexionar sobre mis relaciones: con el cuerpo, con la mente, con la belleza, con la amistad, con el trabajo, con el amor… Porque finalmente, somos un entramado de relaciones. Un tejido en constante expansión.
Ese fue mi primer intento de relación monogámica con el ejercicio. Como la mayoría de las relaciones a mis 20, duró poco.
Hoy quiero compartir una relación de la que no hablo mucho: la de una mujer de 36 años y su amorío tardío con el ejercicio.
Uno de mis recuerdos más antiguos es que cuando jugábamos pelota muerta en el recreo, siempre me elegían entre las últimas. Un dolor de panza incómodo cada semana en la clase de educación física, la única materia que atentaba contra mi promedio de 5 absoluto. Una profe que nos dijo que si no nos acostumbrábamos a hacer ejercicio en el colegio, no lo íbamos a hacer nunca en la vida. Años después, recordé esas palabras como motivación para aplicar en clases de step. Ese fue mi primer intento de relación monogámica con el ejercicio. Como la mayoría de las relaciones a mis 20, duró poco.
Citen una modalidad, yo las probé todas. En algunas con más éxito que en otras; por suerte, sin accidentes que lamentar.
En ese tiempo probé de todo: de subirme en un cajón a la bicicleta estática a saltar en la cama elástica a menear la cadera con señoras que me doblaban la edad en esa mezcla de géneros bailables que llamamos “música brasilera”. Incluso intenté acrobacias en el aire sostenida de telas, una técnica que me encantaba, pero que también me hizo descubrir mi miedo a las alturas. Allí me pasé al caño. ¡Incluso tuve mi temporada de casi crossfitera! Citen una modalidad, yo las probé todas. En algunas con más éxito que en otras; por suerte, sin accidentes que lamentar.
Cuando cumplí 30, me mudé a Inglaterra para retomar la vida universitaria. Allí también intenté el gimnasio: empecé zumba y me encantaba porque frente a las europeas, por supuesto, me sentía una Shakira que dominaba el movimiento de cadera. Después llegó la pandemia; me salvó el yoga y salir a caminar. Llegué a hacer caminatas de tres horas seguidas, pero intentando huir de mi propia realidad.
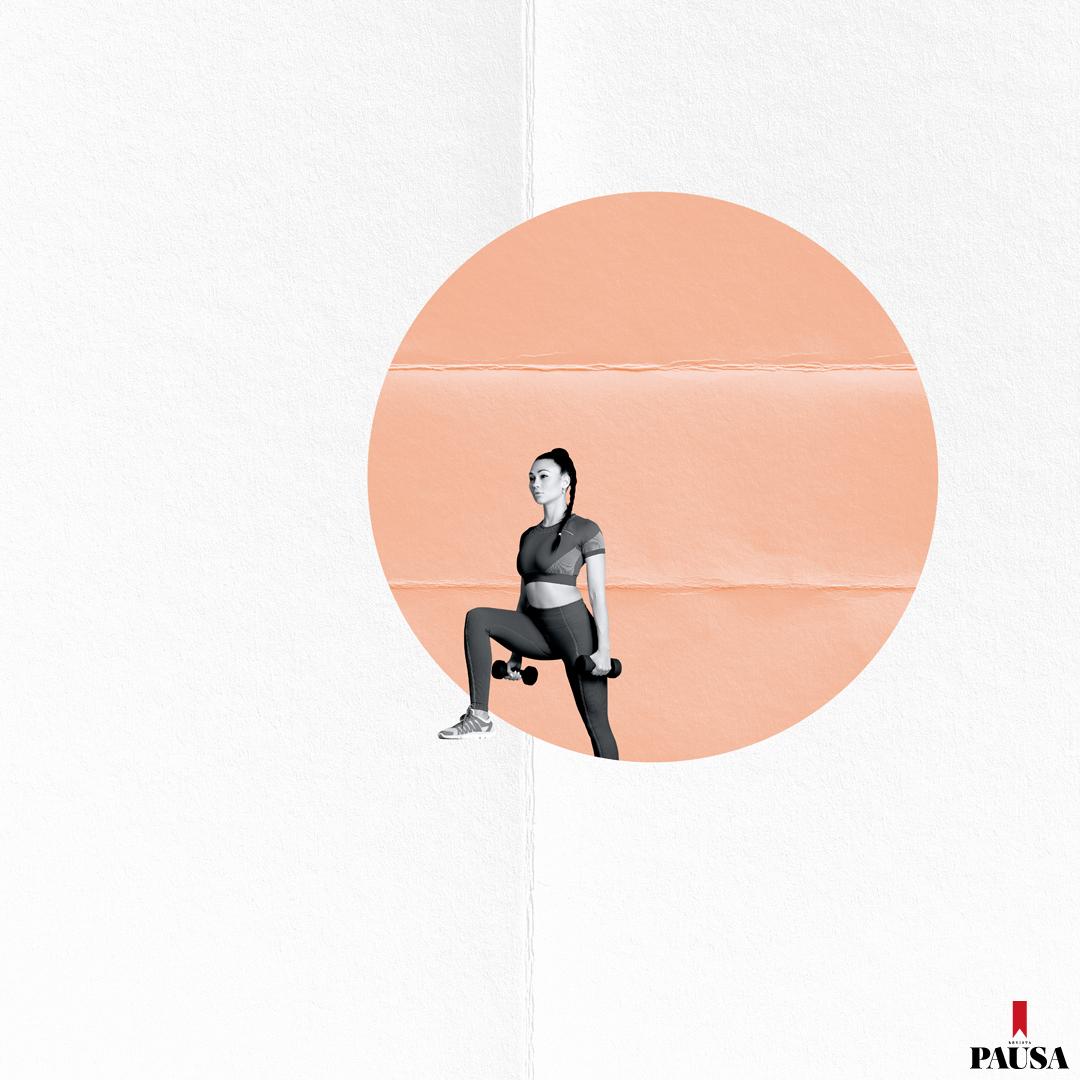
Allí conocí la meditación y valoré como nunca la importancia de vivir el presente, del movimiento y la respiración para calmar los pensamientos, de buscar refugio en mí misma. Pero las presiones académicas, la pandemia y la precariedad de ser una estudiante de 30 y tantos en Londres me pasó factura. Subí más de 15 kilos en seis años.
Me convencí, entonces, empoderada por el feminismo, de que mi peso no determina mi valor ni mi belleza. Y actué en consecuencia. Les puedo decir que nunca me sentí más deseada que con mis kilos de más. Tuve las citas más apasionantes de mi vida. Me decían que era hermosa, que les encantaba mi cuerpo, mis curvas… Pero igual, no me sentía bien, física ni anímicamente. No me gustaba tanto verme en las fotos, no me quedaba la ropa como quería. Había una inseguridad no hablada. “Qué fracaso de feminista”, pensé entonces. Al final, me sentí culpable por partida doble.
Mi ex, que también era fan de mi cuerpo curvy, un día me sacó una foto y la subió a su cuenta de Instagram con orgullo. Le dije: “Parezco un alfajor”. Me dijo: “Son ricos los alfajores”. Después noté que al mirar esa foto soltó unas lágrimas. Me sentí pésimo. Me di cuenta de que verme a través de la mirada de los otros no bastaba para sentirme cómoda con mi cuerpo. Es más: podía lastimar a quien me miraba con la ternura que no me permitía hacia mí misma. Pero eso era lo de menos: qué tanto unos kilos de más si en ese momento me sentía en la cima del mundo. Podía hacer check en todos los rubros en los que se mide el éxito: prestigio, reconocimiento, viajes, trabajo, amor… Y se sintió bien, pero duró poco porque unos meses después, llegaron todas las crisis juntas: familiares, fi nancieras, la tesis estancada con un bloqueo que parecía no tener fin y la relación que terminó.
Me di cuenta de que verme a través de la mirada de los otros no bastaba para sentirme cómoda con mi cuerpo. Es más: podía lastimar a quien me miraba con la ternura que no me permitía hacia mí misma.
Y fue entonces, solo entonces, que me puse los championes casi sin uso que había comprado a principios de año (pasado) y me fui al gimnasio. Y desde allí ya no paré. Necesité que se me terminara el mundo un rato, que la ansiedad y la tristeza amenazaran con hundirme, para reconectar conmigo a través de mi cuerpo. Al principio fui por las clases, que son lo que me gusta. Empecé con zumba, después spinning y otra más de baile. Enseguida entendí que necesitaba moverme, pero no era sufi ciente. Bailar y pedalear no aplacaban la rabia ni el dolor que sentía. Entonces, un día, me animé a lo que nunca había intentado: acercarme al sector de las máquinas y empezar a entrenar mis músculos. Y eso era.
Meses después escuché un podcast en el que una neurocientífi ca decía que al pasar por un duelo, lo primero que necesitamos hacer son cosas que nos ayuden a sentir que retomamos el control de nuestra vida, porque cuando crisis de este tipo suceden, uno de los factores que más nos afectan es que se nos quita algo que dábamos por seguro y perdemos el control. Allí entendí que lo que estaba transitando era un duelo y que el ejercicio fue la herramienta que necesitaba para retomar el control sobre mi cuerpo, sobre mi vida.
No deberían haber pasado tantos años ni tantas cosas para entender que necesitaba cuidarme, y que ejercitarse es una parte importante de la vida.
Hoy, todos esos obstáculos parecen ya cosa de otra vida. No soy la misma. Y claro que también hubo terapia, yoga, meditación, mucha introspección, podcasts y amigas, y ganas de estar mejor. Pero, sin dudas, el ejercicio me salvó.
No deberían haber pasado tantos años ni tantas cosas para entender que necesitaba cuidarme, y que ejercitarse es una parte importante de la vida. Que es una pena que vivamos en una cultura que nos dice constantemente que en la dieta solo importa contar las calorías para estar fl aca y el ejercicio es para poder ponerse un bikini y llegar al verano. Que es más importante la foto del “antes y después” que el proceso, el día tras día, el construir una rutina. Esa es una narrativa que nos hace mucho daño.
Entre los ejercicios de diván, mi psicóloga me recomendó hablarle y cuidarle a mi niña interior. Y cuando pienso en mi relación con el ejercicio, es a ella a quien abrazo y le digo: “No le creas a los que te eligen último para jugar o a los profes de educación física que hacen como que no te ven. Vos podés”.





Sin Comentarios