Tejidos que narran un territorio
Las mujeres nivacchéi representan un papel central en sus comunidades. Ellas, guardianas de saberes ancestrales, convierten fibras naturales en poderosas narrativas visuales, donde cada nudo habla de su relación sagrada con el territorio. Viajamos a la cuenca misma del Pilcomayo para descubrir cómo el tejido sigue siendo, como hace siglos, un acto político. Este reportaje es la segunda entrega de una serie realizada en la comunidad Mistolar, que inició el 29 de junio con la publicación de Ajoicucat, el sueño ancestral de los nivaclé.
Por Laura Ruiz Díaz. Producción: Sandra Flecha. Fotografía: Elisa Marecos Saldívar. Agradecimientos: Hugo Flecha, Tierra Libre – Instituto Social y Ambiental. Nos trasladamos a lo profundo del Chaco gracias a Hertz Rent a Car Paraguay.
Ancestralmente, la cultura nivaclé estaba basada en la organización en clanes, los cuales ocupaban un territorio definido. La relación con este era muy estrecha y, comúnmente, la comunidad recibía el nombre del lugar o alguna característica de él. Es el caso de Mistolar, cuyo nombre en esa lengua es Ajoicucat, el lugar en donde abunda el árbol del mistol.
Bajo uno de estos árboles conocimos a Idalina Yegros, de 26 años, que tímidamente se acercó a mostrarnos sus artesanías. La acompañamos a su casa, donde su hermana y su bebé estaban cerca del fuego, y con una garúa finita afuera y un tereré chaqueño en mano, nos contó del oficio que aprendió de su madre, y esta, de la suya.
Se comunicó por intermedio de su padre, Julio Yegros, quien pacientemente traducía las respuestas de Idalina, que entiende castellano pero no lo habla con fluidez. “¿Los diseños significan cosas?”, preguntamos al mirar con las manos y admirar con los ojos cada uno de sus productos. Idalina se ríe. “Claro”, nos dice para remarcar la obviedad de la pregunta, “pero todo depende de lo que cada una puede hacer”.

Los tejidos nivaclé son elaborados a partir de la fibra de caraguatá, una planta autóctona del Chaco. Todo el proceso de creación de esta obra —desde la recolección de la planta hasta la extracción de sus fibras, el teñido con pigmentos naturales y el trenzado final— ha sido tradicionalmente una labor exclusiva de las mujeres. Aunque, en algunos casos, como en el de Antonia Centurión, a quien también tuvimos el placer de conocer en Mistolar, es su compañero quien busca las fibras vegetales.
Un objeto lleno de historias
Las artesanas nivacchéi crean piezas utilitarias. Estas encarnaban, en su esencia, verdaderas expresiones de identidad cultural: cada patrón y color servía como marcador geográfico. Hay diseños con animales, paisajes de su monte y su río… un universo por descubrir. En ese sentido sus tejidos, como voz de la comunidad, también tienen una carga de denuncia. El Pilcomayo, que es el centro de su modo de vida tradicional, aparece constantemente en los diseños, aunque desaparezca por tanto tiempo de sus territorios. En su honor, muchas de las figuras tienen escamas de pescado o representaciones del cauce.
Aunque los procesos de elaboración mantienen las técnicas tradicionales en gran medida, el significado contemporáneo de estas piezas ha evolucionado para otorgarles un nuevo reconocimiento como obras de arte.
La técnica
La técnica empleada en estos tejidos es la malla o red. Utilizan herramientas totalmente tradicionales: mazos de madera, machetes, soportes, ollas para el teñido, agujas artesanales (en otros tiempos) o agujas de croché (en la actualidad).

Los materiales provienen exclusivamente de la naturaleza: la fibra de caraguatá como base se complementa con raíces, hojas, cortezas y resina para obtener los pigmentos, así como plumas, lana y conchas para la decoración. Elementos fundamentales como agua y fuego acompañan el proceso creativo. Esta armonía entre técnica, materia prima y tradición convierte cada pieza en testimonio vivo de la cosmovisión nivaclé.
Con la fibra de caraguatá se elaboraban tejidos para diversos usos: vestimenta (pierneras, mallas de protección, tobilleras, pulseras, mantas, faldas y collares), bolsos de diferentes formas y tamaños (para guardar leña, frutos silvestres o productos de la cosecha), hamacas, redes de pesca y recipientes para transportar pescado. Las mujeres también fabricaban juguetes para sus hijos.
Estos elementos no solo satisfacían las necesidades materiales del grupo, sino que también tenían usos rituales, servían como medio de pago o trueque en intercambios comunitarios con otros grupos.
Hoy, la producción es mucho menor. Los juguetes de los niños vienen en cajas de regalos industrializados que traen los visitantes y los bolsos son destinados principalmente a la venta, aunque en cada casa están presentes la hamaca y los bolsos tradicionales.

El nuevo comercio
Las nivacchéi comercializan principalmente bolsos y otras piezas de caraguatá (fajas, tapices, cintos y hamacas), además de artículos ornamentales (collares, pulseras, muñecas). También hacen piezas de lana como ponchos, tapices y jergas.
En el pasado, cuando los nivaclé tenían grandes rebaños de ovejas, disponían de abundante lana para confeccionar prendas como fajas, ponchos, mantas y jergones para monturas. Sin embargo, la pérdida de tierras redujo drásticamente la producción de tejidos e interrumpió en muchos casos la transmisión generacional de este saber.
Afortunadamente, en los últimos años, los rebaños de ovejas se fueron recuperando, gracias a emprendimientos comunitarios de ganado menor. Las ancianas, guardianas de las técnicas tradicionales, están revitalizando este conocimiento y transmitiéndolo a las más jóvenes.
Aunque la mayoría de las mujeres de la comunidad dominan la artesanía tradicional, las largas distancias dificultan que el comercio retribuya un ingreso significativo para la economía familiar. «Los que compran son los extranjeros que vienen acá, o cuando vamos a la colonia [Filadelfia]», comparte Idalina.

Ella, junto a Ester y Antonia, otras tejedoras de la comunidad con quienes tuvimos la oportunidad de conversar, coinciden en que este trabajo es fundamental porque “podemos hacerlo sin salir de nuestra comunidad”. Además de obtener ingresos, les permite preservar sus prácticas tradicionales y fortalecer su identidad cultural.
Mujeres al poder
Antiguamente, los nivaclé tenían un sistema matriarcal, donde la mujer de más edad poseía una gran autoridad en el seno de su clan. Además, era la encargada de enseñar a las niñas a levantar sus hogares y cultivar; en tanto, el hombre de más edad era quien tenía a su cargo la educación de los niños en la pesca, la cacería y la recolección. La educación incluía mitos y relatos, y era trabajo de los abuelos.
Hoy, la división de tareas de enseñanza por género que describimos se mantiene, pero está cada vez más difuminada. La mayoría de las cosas se aprenden en la escuela y en muchas comunidades los ancianos van perdiendo relevancia a medida que se adaptan al modo de vida paraguayo occidentalizado. Aunque en Mistolar no es el caso, pues aún conservan sus tradiciones históricas.
Si bien los líderes son hombres, las mujeres son las administradoras del hogar y la chacra. Generalmente, son quienes se ocupan de las tareas de cuidado, de buscar el agua y atender a los niños. La abuela de más edad es la que mayor autoridad posee.

Cuando una de ellas llegaba a la madurez en su primer ciclo menstrual, las compañeras de su clan, presididas por la más anciana, iniciaban la ceremonia de la creación, llamada vata’asnat, en la cual era consagrada como mujer completa. El tejido era, y sigue siendo, una parte fundamental en la educación de las nivacchéi, quienes aprenden este arte desde muy jóvenes.
Las muñecas de barro, llamadas vatfa’clavöt, eran otro método utilizado por las ancianas del clan para enseñar a las jóvenes los cambios de su cuerpo y prepararlas para la vida adulta. Cada una de estas figuras poseía marcas que representaban una jerarquía, donde las más avanzadas en edad ocupaban un lugar primordial, mientras que todas las mujeres tenían un espacio necesario y complementario dentro. Esta estructura reflejaba el equilibrio de la naturaleza, donde cada elemento existe en armonía para el bien colectivo.
Más que un simple medio de subsistencia, el tejido es una forma de expresión artística que plasma en sus diseños los elementos naturales que las rodean. Entonces —y hasta ahora—, también constituía un vehículo infalible para transmitir la sabiduría personal, honrar la esencia de sus ancestros y fortalecer la memoria colectiva.

La estética como resistencia
«El arte indígena no es una pieza arqueológica, folclórica ni un fetiche para ser consumido», advierte Ticio Escobar en su texto Arte indígena: El desafío de lo universal, publicado en el libro Una teoría del arte desde América Latina. La visión colonial ha fallado en reconocer el profundo valor artístico, espiritual y territorial que estos objetos encarnan.
En la concepción de mundo nivaclé, que tuvimos la oportunidad de apenas atisbar en nuestro viaje, existe una vinculación histórica con su pasado y con su espacio desde cada una de las expresiones artísticas. En el caso del tejido, también tiene que ver con la materia prima disponible en su zona, el caraguatá y la lana en mayor medida.
En cada uno de los diseños, completamente originales e irrepetibles, las tejedoras expresan su identidad, originalidad y una manera característica de entender su entorno. El territorio ancestral de la comunidad de Mistolar abarca 314.440 hectáreas.
En Paraguay, 19 pueblos originarios de cinco familias lingüísticas distintas han creado un mosaico de técnicas artesanales, materiales y saberes. Valorar estas expresiones no es solo un acto de justicia histórica, sino una condición para su supervivencia. El tejido nivaclé, al igual que las vatfa’clavöt, no son reliquias: son voces del presente que exigen ser escuchadas, que reclaman y piden a gritos un reconocimiento real.




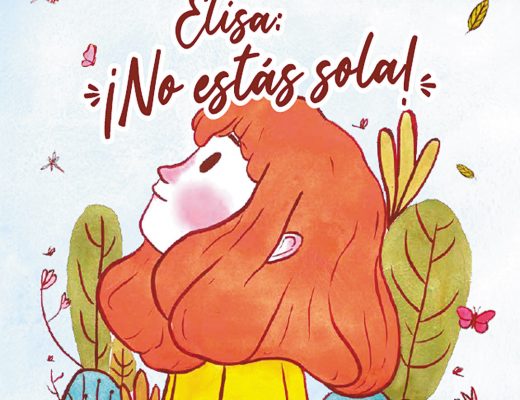
Sin Comentarios