El Pilcomayo y la presencia de su ausencia
Para los nivaclé, el río era el centro de su mundo. Luego llegaron los cercados, los fusiles y los papeles que no entendían. Argentinos, bolivianos, paraguayos, ganaderos… Todos trazaron fronteras donde antes fluía la vida. Los tovôoquinĵjus —“gente del río”— vieron con espanto su cauce secarse y los fach’ee lhavos —»gente de afuera»— vieron cómo los senderos se cerraban con alambres de púas. Este reportaje es la cuarta entrega de una serie realizada en la comunidad Mistolar, que inició el 29 de junio con la publicación Ajoicucat, el sueño ancestral de los nivaclé.
Por Laura Ruiz Díaz. Producción: Sandra Flecha. Fotografía: Elisa Marecos Saldívar. Agradecimientos: Hugo Flecha, Tierra Libre – Instituto Social y Ambiental. Nos trasladamos a lo profundo del Chaco gracias a Hertz Rent a Car Paraguay.
Meandroso. Esa es una palabra que aprendimos a usar constantemente al describir el Pilcomayo, al inicio de esta investigación que lleva en pie desde marzo de este año. Significa intrincado. Lo han descrito como «indomable y suicida». Los sedimentos, arrastrados desde el norte, hacen que el cauce se desborde y cambie de rumbo.
“El río hace lo que quiere”, dice Cecilio Flores, líder nivaclé de la comunidad de Ajoicucat (Mistolar), que se ubica a pocos kilómetros del Pilcomayo. Este fenómeno, la naturaleza temperamental de su cauce, ocurre desde hace décadas y ha desplazado a comunidades enteras. El caudal —de 2426 km de extensión— marcaba la frontera entre Paraguay y Argentina. Hoy, la mayor parte está en territorio del país vecino.

Los lectores se preguntarán por qué. La respuesta es una sola y muy poco difundida: el proyecto Pantalón, que data de inicios de los 90. La historia se remonta a mucho más atrás. En el siglo pasado, Argentina y Paraguay desistieron de tener al Pilcomayo como línea limítrofe y marcaron sus fronteras geográficas. Pero ninguno de los dos países quería quedarse sin su porción de río.
El proyecto Pantalón
En 1992, Paraguay y Argentina acordaron formalmente un convenio para el uso compartido de las aguas. En un intento por controlar el río, se lanzó el proyecto Pantalón, que buscaba dividir el cauce principal en dos ramas, una destinada a regar nuestro territorio y la otra para beneficiar a la nación vecina, con el fin de repartir así los recursos hídricos y los sedimentos entre las dos regiones.

Ese mismo año comenzó la excavación de canales. El acuerdo estipulaba que tendrían dos metros de profundidad y cuatro de ancho. Sin embargo, algunas fuentes indican que Paraguay no cumplió con la fecha acordada para el inicio de las obras, lo que llevó a Argentina a construir un cauce de tres metros de profundidad y seis de ancho. Con el tiempo, de este lado la infraestructura se descuidó y no recibió el mantenimiento adecuado. Hoy, la cuenca paraguaya se encuentra completamente seca, resultado de la falta de atención por parte del Estado. La afectación no se limita solo al área del Pantalón, sino que impacta a todo el río.
El impacto de la deforestación
En la región del Pilcomayo, 1,5 millones de hectáreas de bosques se deforestaron en los territorios ancestrales de los pueblos Nivaclé, Manjui y Maká, según datos recopilados por el Instituto Social y Ambiental Tierra Libre. Esta pérdida no solo amenaza sus modos de vida, sino que también genera un grave impacto ambiental: tiene una consecuencia directa en el flujo del río.

Este fenómeno se explica por varios mecanismos interconectados. Los bosques cumplen una función esencial como reguladores naturales del agua: absorben las precipitaciones y las liberan de manera gradual hacia ríos y acuíferos subterráneos. Cuando desaparece la cobertura forestal, el suelo pierde esta capacidad de retención, lo que provoca una menor infiltración y reduce las reservas, al mismo tiempo que aumenta la escorrentía superficial que arrastra sedimentos hacia el cauce del río.
Además, los árboles juegan un papel clave en el ciclo hidrológico a través de la transpiración, que contribuye a mantener la humedad ambiental y favorece la formación de lluvias locales. Sin esta vegetación, el clima se vuelve más árido y disminuyen las precipitaciones, lo que agrava aún más los periodos de sequía. La erosión causada por la deforestación también lleva a una excesiva sedimentación del Pilcomayo, que colmata su cauce, reduce su profundidad, obstruye sus brazos laterales y afecta el flujo normal del agua.

Según datos de Global Forest Watch, la destrucción de estos ecosistemas en los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay ha liberado 828 megatoneladas (Mt) de CO₂ a la atmósfera, lo que agrava la crisis climática. La tala indiscriminada no solo acaba con la biodiversidad, sino que también vulnera los derechos de las comunidades indígenas que dependen de estos bosques.
¿Por qué se deforesta en el Chaco?
El Chaco paraguayo enfrenta una de las tasas de deforestación más altas a nivel global, un fenómeno impulsado por múltiples factores económicos, legales y sociales. La principal causa radica en la expansión descontrolada de la ganadería extensiva. Numerosas investigaciones confirman que alrededor del 90 % se debe directamente a la conversión de bosques en pastizales para ganado bovino.

Ese modelo productivo se vincula estrechamente a las exportaciones, ya que la carne es el tercer producto de exportación del país, según cifras del Banco Central del Paraguay para 2023. Junto a la ganadería, el acaparamiento y la especulación de tierras aparecen como otros motores fundamentales de este fenómeno. Investigaciones de Base-IS revelan que grandes extensiones han sido adquiridas por empresarios brasileños y argentinos, quienes en muchos casos desmontan para incrementar el valor de las propiedades.
“Ahora no hay paso. La estancia no permite, por eso casi no busca la gente”, nos contaba Félix Moreno Ponce, a quien conocimos en Mistolar. “Tienen miedo”, aclara. Hablaba sobre la caza, la pesca y la recolección, que por siglos fueron el modo de vida de su pueblo. Esto no solo transforma el paisaje, sino que profundiza los conflictos territoriales, particularmente con las comunidades indígenas que habitan la zona.

El marco legal vigente resulta insuficiente para contener esta situación. Mientras la región Oriental del Paraguay cuenta con la Ley de Deforestación Cero desde 2004, el Chaco sigue permitiendo el desmonte de hasta el 25 % de cada propiedad, según regulaciones del Ministerio del Ambiente (Mades). Además, otros medios, como Última Hora y El Surtidor, han documentado casos de corrupción en los que funcionarios habrían aceptado sobornos para autorizar desmontes ilegales. Estas debilidades institucionales se combinan con la aparición de cultivos ilícitos, como los de marihuana, que según reportes de la Senad en 2023 han encontrado en áreas recientemente taladas un espacio propicio para su expansión.
Las consecuencias de esta devastación son graves y multidimensionales. Por un lado, Global Forest Watch estima que las emisiones de CO2 provenientes de la deforestación chaqueña superan las generadas por todo el sector transporte del país. Por otro, pueblos indígenas como los nivaclé enfrentan la destrucción de sus medios de vida tradicionales. La pérdida de biodiversidad, la alteración de los ciclos hídricos y el aumento de la vulnerabilidad ante el cambio climático completan un panorama alarmante que exige acciones urgentes y coordinadas entre el Estado, la sociedad civil y los sectores productivos.

La resistencia
En un territorio donde la sequía y la marginación histórica han puesto en riesgo su supervivencia, este pueblo, con el acompañamiento de la organización Tierra Libre, ha dado pasos firmes hacia su autonomía hídrica y demostró que otro futuro es posible.
Uno de los hitos de este proceso fue la creación de un aljibe comunitario, construido con el esfuerzo colectivo de las familias nivaclé y el apoyo técnico de Tierra Libre. Esta infraestructura garantiza el acceso al agua potable y fortalece su capacidad de autogestión. El trabajo se enmarca en un proceso más amplio de planificación comunitaria de provisión hídrica y saneamiento, donde los saberes ancestrales se combinan con soluciones técnicas para enfrentar la crisis en el Bajo Pilcomayo.

El modelo impulsado por Tierra Libre busca potenciar las reservas comunitarias y familiares, como lo demuestra la construcción de un aljibe de 45.000 litros en el pueblo Fischat-San Leonardo, en 2013. En Mistolar, una de cada tres familias cuenta con su propio sistema de almacenamiento, además del que es colectivo. Estas obras permitieron a las familias almacenar agua de lluvia y reducir su dependencia de fuentes contaminadas o lejanas. Además, el proceso se extendió a otras comunidades como San José Esteros, Pablo Stahl y Media Luna.
Pero más allá de la infraestructura, lo que está en juego es el derecho a decidir. Las comunidades nivaclé, con el respaldo de Tierra Libre, defienden su territorio y exigen políticas públicas que respeten sus formas de vida. En Mistolar, el agua se volvió un símbolo de lucha: cada gota almacenada es un acto de resistencia contra el olvido y un paso hacia la verdadera autodeterminación en un sistema que busca expulsarlos.

Los derechos territoriales, ambientales, económicos, socioculturales y lingüísticos de los pueblos Mataguayo del Pilcomayo están expuestos a una amenaza muy seria. Estas intervenciones externas (avance de la ganadería, desmonte y falta de cuidado de recursos hídricos) desmembran el espacio de vida ancestral indígena, desestructuran las culturas ribereñas y desarticulan las lenguas milenarias.
Los procesos de resistencia que describimos en ediciones anteriores como el tejido ancestral de las nivacchéi, el desarrollo de modelos de producción y la construcción de aljibes para la cosecha de agua demuestran que, cuando los pueblos originarios lideran sus propias soluciones, con apoyo pero sin imposiciones, los resultados son sostenibles y profundamente transformadores. La autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas son un camino político: el que conduce a la justicia.




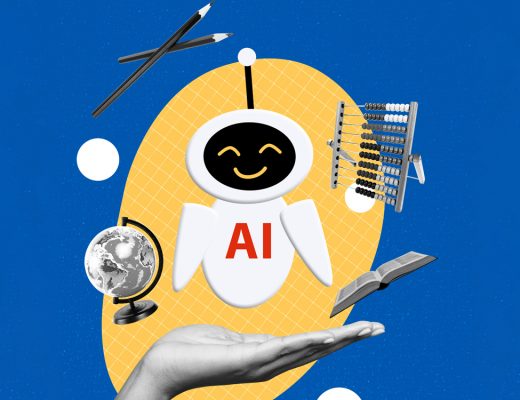

Sin Comentarios